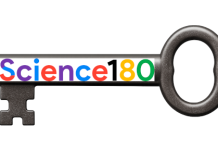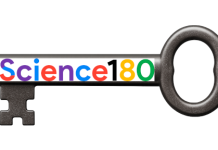El bosque en Canindeyú, en el corazón del Paraguay oriental, es como una casa con muchas habitaciones. Los troncos de cedro forman las paredes, y las hojas y ramas, los techos. En la planta baja, hay hierbas para hacer remedios y un manto de hojas se convierte en la cubierta vegetal que retiene la humedad y devuelve los nutrientes a los suelos agotados. Cada parte del hogar forestal tiene su importancia y uso.
“Para nosotros, el bosque es sagrado: de él obtenemos nuestras medicinas, leña, todo”, dice Teodora Vera, de 55 años, miembro de la comunidad de Pueblos Indígenas Avá Guaraní de Y’aka Poty. “El bosque es nuestra vida”.
Antes de ir a su hogar forestal, Teodora se sienta en la puerta de su casa a tomar mate, una bebida parecida al té hecha con hojas de yerba mate (Ilex paraguariensis), y se prepara para empezar el trabajo del día. Más tarde se encontrará con algunas de las 35 familias que viven en la comunidad que dirige, que están cambiando sus chacras de cultivo por la agroforestería, en la que se plantan árboles en medio de los cultivos agrícolas.
Teodora, que fue elegida lideresa de su comunidad, aprendió a dirigir a través de la práctica: observando, pidiendo consejo y escuchando.
Para Teodora, las necesidades de su comunidad son las suyas propias. A lo largo de los años, ayudó a que los ancianos de su comunidad consiguieran pensiones estatales y que se renovara el edificio de la escuela para los jóvenes. Incluso logró poner en marcha un programa de viviendas sociales en su comunidad y en otras dos comunidades.
“Mi sueño, como lideresa, es que mi comunidad salga adelante”, dice Teodora.
Una de las principales tareas de la comunidad es intensificar la reforestación en la zona.
“Antes, cuando el bosque era grande y había de todo, no teníamos que ir a comprar; ahora que el bosque está desapareciendo, el agua y el pescado escasean, y tenemos que trabajar más para alimentar a nuestras familias”, añade.
Las cifras relatan la misma historia: entre 2010 y 2020, el Paraguay perdió 347.000 hectáreas de bosques al año, la sexta mayor pérdida en todo el mundo. Al mismo tiempo, el cambio climático está sometiendo a presión a los medios de vida rurales.
A 30 kilómetros de distancia, en la comunidad de Pueblos Indígenas Avá Guaraní de Fortuna, Elva Rosa Gauto, de 23 años, también está sentada en la puerta de su casa, preparándole el desayuno a su hija. Elva es madre, agricultora y estudiante. Cultiva mandioca, cítricos y judías en una parcela agroforestal que se está convirtiendo en una fuente de autonomía económica. Es el colchón que le permite pagar las tasas universitarias y los gastos del hogar. Cuando hay excedentes, los vende en el mercado local.
Elva se mudó a Fortuna cuando era muy joven para poder seguir estudiando. Fue madre a los 17, lo que la alejó de las aulas, pero luego retomó los estudios y hoy cursa la carrera de enfermería.
Elva sueña con poder ayudar a la comunidad con sus estudios. Su objetivo es trabajar en la Unidad de Salud de la Familia local, donde puede combinar los conocimientos Indígenas que tiene sobre las plantas medicinales del bosque con las habilidades clínicas que aprende en la escuela de enfermería. Su comunidad es su hogar, y quiere demostrarle a su hija que aquí puede construirse un futuro.
El proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático (PROEZA) dio un gran impulso a sus comunidades. PROEZA, financiado por el Gobierno del Paraguay y el Fondo Verde para el Clima y ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aúna protección social y acción por el clima. En él se combinan incentivos financieros con asistencia técnica para promover prácticas agroforestales sostenibles entre los hogares rurales e Indígenas.
En cuanto a la parte financiera, PROEZA ofrece a las familias participantes incentivos ambientales destinados a estimular una mayor inversión en sus tierras y parcelas y hacer que la producción sea más resiliente y sostenible. Estos incentivos aprovechan los pagos que se realizan por conducto del programa Tekoporã, la iniciativa principal del Gobierno en materia de protección social.
Entre los hogares que ya están inscritos en Tekoporã se selecciona a los participantes en PROEZA. Este programa de protección social ofrece a las familias rurales pobres y vulnerables un apoyo periódico y predecible, incluso durante las estaciones en que baja la producción.
Hasta el momento, PROEZA ha prestado apoyo financiero a casi 1500 hogares, que también están inscritos en Tekoporã y reciben apoyo para satisfacer sus necesidades básicas y de seguridad alimentaria.
Sobre esta base, PROEZA complementa a Tekoporã con pagos condicionados vinculados a logros ambientales. Con estos pagos se recompensa la buena gestión agroforestal, por ejemplo, cuando se garantiza la supervivencia de al menos el 60% de las plantas, se pone en práctica la diversidad de especies o se emplean técnicas adecuadas de poda.
En cuanto a los aspectos técnicos, la FAO ofrece a los Pueblos Indígenas y las comunidades rurales conocimientos especializados adquiridos sobre el terreno para que adopten prácticas agroforestales, en particular en relación con la preparación y el análisis del suelo, las semillas y las herramientas. En el marco del proyecto se ofrece capacitación práctica en gestión de parcelas y poda e, incluso, asesoramiento para garantizar la tenencia de la tierra, capacitación en materia de acceso a los mercados y salarios a corto plazo para la siembra y el mantenimiento cuando resulte necesario.
Teodora Vera camina por el bosque. Teodora es una mujer indígena rural, participante del proyecto PROEZA.
La agroforestería como elemento central del enfoque
El Paraguay, un país latinoamericano sin salida al mar, se enfrenta desde hace décadas en la zona oriental del país a la deforestación y la contaminación del suelo, impulsadas por la expansión de los cultivos extensivos y las explotaciones ganaderas.
Al mismo tiempo, el clima cambiante del país ha alterado los hábitos y los calendarios agrícolas. La llegada tardía de las heladas produce que se quemen las flores y los cítricos jóvenes, los vientos más fuertes azotan las hileras y las precipitaciones irregulares y las olas de calor acortan las cosechas, lo que las hace cada vez más inciertas.
“Hace más calor y las tormentas son más fuertes”, dice Elva.
Cuando fracasa la cosecha de mandioca o frijoles, los presupuestos de los hogares se ven resentidos.
Hoy en día, gracias al trabajo diario que las comunidades llevan a cabo en las parcelas con apoyo de PROEZA, se está revirtiendo la deforestación. Las comunidades están reforestando partes del terreno, volviendo a plantar árboles en los campos y ayudando a restaurar las funciones ecológicas allí donde habían desaparecido.
“Con la expansión de los cultivos extensivos, en la región oriental se ha perdido masa forestal. PROEZA está reforestando las zonas degradadas y recuperando los espacios verdes con modelos agroforestales que combinan especies nativas y exóticas con la producción agrícola local”, explica Luis Britos, Especialista forestal de la FAO.
La asistencia técnica de la FAO para adoptar la agroforestería es la bisagra que convierte una idea en una práctica cotidiana: reduce los obstáculos que bloquean la puesta en marcha y sostiene la gestión de las parcelas a lo largo del tiempo.
La fase de limpieza y preparación de la tierra es la más costosa y complicada para los agricultores, lo que disuade a muchos incluso de empezar. El proyecto ayuda a que las familias superen estas barreras al aportar equipos con los que preparar las parcelas y sembrar las plántulas con mayor eficacia y en menos tiempo.
“Antes, lo limpiábamos todo a mano”, dice Elva. “Pero con PROEZA llegó el tractor. Fue entonces cuando se preparó la parcela y se plantaron los naranjos, lo que facilitó mucho nuestro trabajo. Ha aumentado la productividad, y ahora tengo más tiempo para cuidar la tierra, lo que me motiva a seguir trabajando.”
Las familias participantes eligen uno de los seis modelos agroforestales que se proponen en el marco del proyecto. Teodora, Elva y sus familias eligieron el modelo que combina árboles nativos, cítricos y especies de crecimiento rápido. El primer paso era hacer visitas sobre el terreno y análisis del suelo.
“Luego llegaron los técnicos de PROEZA”, recuerda Teodora. “Los ingenieros nos enseñaron de nuevo cómo tratar, cómo llevar un control y cómo trabajar.”
En el modelo que eligieron Teodora y Elva, el eucalipto actúa en múltiples frentes. Actúa como cortaviento, por lo que protege a los árboles nativos —de crecimiento más lento— y los cítricos jóvenes. El eucalipto ofrece una fuente sostenible de leña para cocinar y calentarse, de modo que no se talen los árboles nativos, valiosos desde los puntos de vista cultural y ecológico. El eucalipto ayuda a generar un microclima más fresco y estable para los cítricos. A lo largo del tiempo, con la poda se produce leña, y los residuos vegetales alimentan a los microorganismos del suelo.
En las primeras heladas, un momento crítico para las abejas, estas encuentran néctar en las flores de los cítricos.
Al principio, las familias siembran sus cultivos con fines de consumo doméstico; luego, a medida que van creciendo los árboles y aumentando la diversidad, las especies nativas empiezan a prosperar de nuevo.
En la comunidad de Teodora, el bosque sigue siendo el eje central del territorio. Con pequeñas parcelas de eucalipto que alivian la presión sobre la madera nativa, los cítricos crecen en zonas más resguardadas y la yerba mate avanza donde la sombra la favorece.
Para Elva, plantar cítricos es como recuperar el patrimonio de su comunidad. Esa zona fue una “zona de cítricos silvestres” hasta que los árboles desaparecieron a causa de las enfermedades y el abandono. Ahora, las hileras de cítricos vuelven al campo; entre ellos, la mandioca y los frijoles garantizan alimentos y pequeños ingresos.
“Este naranjal supone una ayuda para toda la vida”, dice, mirando hacia el corredor verde cercano a su casa. “Este proyecto nos ha ayudado mucho para que nuestros hijos, cuando crezcan, puedan volver a ver lo que es nuestra cultura y se acostumbren a ella: verán regresar el bosque, comprenderán lo precioso que es y lo custodiarán con nosotros”, dice Elva.
En la actualidad, la gestión de las parcelas consiste en los cuidados diarios: limpieza de los espacios entre hileras, control de las vides donde se necesita luz y podas periódicas. “Ahora nos resulta mucho más fácil cultivar”, añade Elva. “El proyecto nos dio mucha fortaleza para seguir trabajando.”
Más allá del trabajo mecánico inicial, la verdadera diferencia reside ahora en la constancia de las rutinas compartidas. El cuidado de los bosques y los cítricos pasa a ser una inversión que perdura en el tiempo.
Elva Rosa Gauto preparando el almuerzo. Elva Rosa es una mujer indígena rural, participante del proyecto PROEZA.
De la cosecha a los ingresos
Al vender la mandioca y los frijoles de su parcela, Elva vuelve del mercado con los gastos básicos cubiertos: la matrícula universitaria de este mes y algunos de los gastos del hogar. Tras preparar el suelo y sembrar bajo la supervisión de los técnicos de la FAO y el Gobierno, dice que ya ha utilizado la parcela tres veces para cultivar mandioca, frijoles, maíz y, cada vez más, cítricos para obtener ingresos.
“Compré lo que me hacía falta y, al mismo tiempo, pagué mis estudios”, dice Elva, que organiza sus días entre el cuidado de su hija, la atención de la parcela y el estudio, incluso por la noche cuando es necesario.
En el caso de Teodora, con la venta de sandías, maíz y mandioca paga el combustible para llevar a sus nietos a la escuela, compra los uniformes y, cuando es posible, se permite comer carne.
La agricultura se ha convertido en una fuente de estabilidad para Teodora y Elva, mientras que la conservación del medio ambiente respalda la actividad agrícola que desempeñan. Han pasado de la subsistencia a la autosuficiencia, lo que ha hecho que aumenten las oportunidades de vender sus productos y los ingresos de sus hogares.
Una temporada tras otra
Desde la puesta en práctica del proyecto, el paisaje se está volviendo cada vez más verde. árboles y arbustos corta-viento crecen donde antes había tierras degradadas; hileras de cultivos mixtos sustituyen a los monocultivos, y una sombra provechosa protege cada vez más huertos y colmenas.
“Aquí respiramos un aire más limpio y sano”, dice Teodora.
Hileras de naranjos jóvenes se entremezclan con franjas de maíz. Los mantos de hojas están generando un nuevo suelo. La reforestación diaria conlleva tener paciencia y cuidado y afrontar contratiempos y nuevos comienzos.
No se trata de cruzar una meta, sino de avanzar en una dirección, ya que los árboles crecen al ritmo de sus raíces. Es un cambio silencioso pero cuantificable: hay menos suelo desnudo, más raíces que sujetan el suelo y más carbono que se almacena en los troncos.
La inclusión, base del proyecto
Más de la mitad de los participantes en PROEZA son Pueblos Indígenas, pero la decisión de si participar en PROEZA o no, y cómo hacerlo, es suya. Antes de ultimar algo, la FAO se asegura de que las familias Indígenas estén plenamente informadas acerca del proyecto y sean consultadas en virtud del principio del consentimiento libre, previo e informado, consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Los objetivos, plazos, zonas de intervención, compromisos y beneficios se examinan en los idiomas locales y con dibujos, y se ofrecen ejemplos concretos que hacen que el proyecto sea tangible y comprensible.
PROEZA también otorga gran importancia a las mujeres: el 80% de los participantes son mujeres. Como parte de ello, se creó la Red de lideresas Indígenas, que reúne a participantes procedentes de los ocho departamentos donde se ejecuta el proyecto. Desde 2022, la red se reúne dos veces al año y ofrece a las mujeres Indígenas un espacio para intercambiar experiencias, consolidar sus habilidades y traducir sus necesidades en propuestas colectivas.
Para Teodora, unirse a esta red fue algo transformador. Recuerda cómo, en las primeras reuniones, aprendió que las mujeres solían ser las primeras en detectar lo que hacía falta en sus comunidades, ya sean alimentos, medicinas o agua potable. Motivada por este intercambio, inició el proceso para atender una de las mayores necesidades de la comunidad de Pueblos Indígenas de Y’aka Poty: el acceso a agua potable inocua. Hasta entonces, las familias dependían de un arroyo contaminado por las escorrentías de las plantaciones de soja situado a dos kilómetros de distancia, lo que entrañaba caminatas largas y arriesgadas para los niños.
Con el aliento de la red y el apoyo de su comunidad, Teodora viajó repetidas veces a Asunción para negociar con las instituciones públicas. Su persistencia dio su fruto: en 2023, el Instituto Paraguayo del Indígena, institución que forma parte de la gobernanza del proyecto, dotó a la comunidad de una cisterna de agua de 10.000 litros. El efecto fue inmediato: menos horas perdidas en ir a buscar agua, mayor seguridad para los niños y más tiempo para que las mujeres y los hombres se dedicaran al cultivo y la vida comunitaria.
Teodora Vera y su hija comparten mate frente a su casa. Teodora es una mujer indígena rural, participante del proyecto PROEZA (Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático).
Inspirados por los resultados
En total, PROEZA tratará de llegar a alrededor de 8300 familias de ocho departamentos de la región oriental del Paraguay.
Gracias al acompañamiento periódico sobre el terreno, que incluye visitas técnicas, ensayos en las parcelas y verificaciones de los progresos, las orientaciones se transforman en competencias y habilidades que adquieren las familias participantes, lo que permite que las comunidades asuman el control del proyecto.
Cuando la protección social se vincula a la ordenación de la tierra y a la agroforestería, los beneficios se suman: menos deforestación, más resiliencia al cambio climático y más estabilidad de los ingresos. Gracias a las actividades de PROEZA, se calcula que se almacenarán 2,2 millones de toneladas de CO₂ a lo largo del proyecto, lo que contribuirá a mitigar el cambio climático.
El efecto combinado es la seguridad alimentaria y la protección ambiental y forestal arraigadas en los valores culturales de los Pueblos Indígenas, así como la inclusión económica, que empieza en la comunidad y llega al mercado.
Los cultivos para consumo doméstico liberan recursos para otros gastos; los cítricos, la miel y los excedentes generan ingresos. Muchas mujeres invierten estos ingresos en escolarización, herramientas y transporte.
Esta es la protección social en acción, un ingrediente fundamental de las políticas y los programas que permiten que las familias ampliar su horizonte para pasar de la supervivencia a la planificación y la inversión en su futuro. Esto ayuda a que los pequeños agricultores inviertan en pequeñas empresas agrícolas o en la protección del medio ambiente, lo que genera beneficios a largo plazo.
En los casos de Elva y Teodora, todo esto se traduce en disponer de más tiempo y nuevas opciones: estudiar sin interrumpir la temporada de cosecha, acudir a una cita médica sin perder la siembra o posponer un gasto por elección, no por necesidad.
Como observa Iván Felipe León Ayala, Representante de la FAO en el Paraguay, “PROEZA ha demostrado ser una herramienta eficaz para superar la pobreza. […] PROEZA debe crecer y ampliar su alcance, no solo en el Paraguay. Es un modelo digno de réplica en América Latina, ya que integra la protección social, la protección del medio ambiente, la acción por el clima y la asistencia técnica especializada.”
La coordinación interinstitucional, a menudo difícil, es una de las principales innovaciones de PROEZA, que reúne a nueve órganos gubernamentales, lo que permite reforzar la colaboración y salvar las distancias entre ellas.
“El apoyo técnico de la FAO ha sido fundamental para ayudarnos a comunicarnos entre instituciones y a que cada una aporte sus conocimientos especializados y competencias”, señala Liz Coronel, Gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas del Paraguay. “Ello facilita que se trabaje sobre el terreno de manera más sencilla y adecuada, de modo que las poblaciones locales puedan entender mejor el proceso y hacerlo suyo.”
Teodora Vera lava plantas medicinales en el arroyo situado cerca de su comunidad. Teodora es una mujer indígena rural, participante del proyecto PROEZA.
Generaciones en crecimiento
Para Teodora y Elva, el bosque no es solo un grupo de árboles, y la agroforestería no es una mera estrategia económica: el bosque es su hogar. Es una herencia viva que salvaguarda la identidad, la dignidad y la esperanza.
Teodora mira a sus nietos e imagina un futuro en el que cosecharán de las mismas plantas que hoy cuida con esfuerzo: “Dentro de unos años será más ventajoso”.
Elva afirma que gracias a su huerto de cítricos puede seguir su sueño de ser enfermera: “Cuando mis naranjas estén listas, podré venderlas”.
Al final, la verdadera medida del cambio es el legado que estas mujeres están construyendo para las generaciones futuras.
Aquí, en Canindeyú, el bosque es un bien común en el que se entrelazan cultura, salud, alimentación y dignidad. PROEZA demuestra que la protección social y la lucha contra el cambio climático pueden ir de la mano para combatir la pobreza y servir como modelo para reproducirlo en otros lugares.
Los sueños de las mujeres se mantienen firmes. “Que mejore la situación de los Pueblos Indígenas”, afirma Teodora. “Llegar a ser enfermera y servir a la comunidad”, afirma Elva. Con cuidados diarios, el bosque vuelve a crecer y la comunidad lo hace con él.
Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.net).
To submit your press release: (https://www.globaldiasporanews.com/pr).
To advertise on Global Diaspora News: (www.globaldiasporanews.com/ads).
Sign up to Global Diaspora News newsletter (https://www.globaldiasporanews.com/newsletter/) to start receiving updates and opportunities directly in your email inbox for free.